Pueblos
Originarios:
Cultura
Mapuche
-Nombres: Paula
Beláustegui, María Esperanza Campos, Katherine Catejo, Cristian Galaz, Catalina
Horn, Catalina Villalón.
-Asignatura: Ética
Profesional
-Profesor: Marcelo
Sandoval
-Fecha: 24 de Abril
2013
Introducción
El marco de la integración
de la diversidad es un proceso que ha sido intentado mejorar durante la última
década. Con diversas políticas e iniciativas que constantemente se transforman
ante el ojo de la decisión pública, es innegable que falta mucho para lograr un
cambio tangible. Con el quehacer profesional terapéutico, nace inherentemente
en nosotros el deseo que nos empuja a ser integradores de todo cuanto podamos
abarcar. Dicho esto, la directriz de nuestra proyección debe ser la inclusión de
todas las realidades existentes en el entorno en el cual nos vamos a
desarrollar.
Sin ir más lejos de esta
definición, las minorías culturales en Chile significan un tema difícil de
abordar en la palestra pública. Las etnias que constituyen el actual vestigio
de los inicios de nuestra civilización han ido en un proceso de urbanización
que es tangente a la pérdida de las raíces propias de las mismas. Sin embargo,
este es un proceso que no se caracteriza por ser exclusivamente propio de
nuestra realidad nacional, sino que es fruto de un indetenible avance de la
globalización producto de los sistemas políticos hegemónicos predominantes en
el mundo.
La Cultura Mapuche
constituye indudablemente el representante principal de los pueblos autóctonos
de nuestro país. Según cifras actuales del censo 2012, aproximadamente el 9,9%
del total de los residentes mapuches se reconoce como tal ante la encuesta
pública y el 70% (app.) centra su hospedaje en la región metropolitana. Estas
cifras constituyen un alarmante indicio del nivel de pérdida de las raíces
propias de este pueblo y nos transmiten el imperante deseo de transformar,
paulatinamente, nuestras costumbres hacia una convergencia de rescate.
Objetivos
- Describir
brevemente las informaciones generales respecto a la cultura mapuche, ahondando
en lo que incluye datos demo y etnográficos.
- Describir
en qué consiste la visión médica del pueblo mapuche.
- Relacionar
aspectos de cosmovisión mapuche y su conexión con el continuo enfermedad-salud.
- Conectar
el proceso “vida-muerte” de este pueblo con los aspectos anteriormente
mencionados.
- Rescatar
las generalidades aplicables al contexto de salud actual chileno, generando
propuestas de inclusión de sus prácticas.
- Reflexionar
respecto a la importancia de sus conocimientos.
Marco Conceptual: datos etnográficos y
demográficos
Los
mapuches, que significa “gente de la tierra”,
son un pueblo aborigen sudamericano que habita el sur de Chile y el
suroeste de Argentina. De modo genérico, «mapuches» abarcan a todos los grupos
que hablan o hablaban la lengua mapuche o mapudungún y, de modo particular, se
refiere a los mapuches de La Araucanía y sus descendientes.
A la
llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, habitaban entre el
valle del Aconcagua y el centro de la isla de Chiloé, en el actual territorio
chileno. Entre los siglos XVII y XIX los mapuches se expandieron al este de los
Andes, de forma violenta en unos casos y pacífica en otros, en un proceso que
significó la aculturación de los tehuelches y otros grupos de cazadores
nómadas.
A
fines del siglo XIX, los estados argentino y chileno ocuparon los territorios
habitados por mapuches autónomos mediante operaciones militares llamadas
«Conquista del Desierto» y «Pacificación de la Araucanía», respectivamente.
En
los siglos XX y XXI han vivido un proceso de asimilación a las sociedades
dominantes en ambos países y existen manifestaciones de resistencia cultural y
conflictos por el reconocimiento y ejercicio de derechos políticos y sociales y
la recuperación de autonomía.
El
sistema económico basado en la caza y la horticultura propios de las
agrupaciones del siglo XVI, dio paso a una economía agrícola y ganadera en los
siglos XVIII y XIX, convirtiéndose en un pueblo campesino luego de la
radicación forzosa en terrenos asignados por los gobiernos de Chile y
Argentina. La población mapuche actual es mayoritariamente urbana, la cual vive
principalmente en Santiago de Chile y Temuco.
Situación demográfica actual
La situación
demográfica los Mapuches ha ido cambiando a través del tiempo. Antiguamente el
territorio Mapuche se extendía (siglos XVII – XIX) desde el valle del río
Aconcagua, al norte de Santiago, hasta el río Biobío, en la actual Argentina.
Actualmente solo una parte del territorio chileno y del territorio argentino es
reconocido por los mapuches como su tierra.
Según
el Censo de Chile de 2002, 604.349 personas en Chile se declaran pertenecientes
al pueblo mapuche, aproximadamente un 4% de la población total, que representan
el 87,3% de la población indígena total. Viven principalmente en la Araucanía
(33,6%) y la Región Metropolitana (30,3%) y en menor cantidad en las de Biobío
(8,8%), Los Lagos y Los Ríos (16,7% las dos sumadas).
En el
censo de población realizado en 2012 que 1.508.722 personas se declararon
Mapuche. La variación en el país es de 905 mil personas, concentrándose la
mayor cantidad en región metropolitana, seguida por la Araucanía.
La cantidad
actual de mapuches, representa el 9,9% del total de personas. Los pueblos
originarios corresponden aproximadamente a un 12% de la población chile y
dentro de este más o menos un 80% corresponde al pueblo mapuche.
Entre
el 65 y 70% de la población mapuche, se
concentra en ciudades, sobre todo en la ciudad de Santiago, y un 30% se sitúa
en partes rurales del país, principalmente en la Araucanía y de forma más
minoritaria en las regiones de los Lagos y la de Los Ríos.
La repartición
desigual está causada por un fuerte éxodo rural intenso provocado por las
generaciones jóvenes y que causa una importante subdivisión de las tierras así
como una disminución de la productividad agrícola que ya se viene produciendo
desde la colonización y que tiende a prolongarse en el futuro. De esta manera,
se puede apreciar que 8 de cada 10 mapuches viven en ciudades.
Sistema religioso, cosmovisión y su relación con
continuo salud-enfermedad y educación.
El
sistema religioso mapuche rinde culto a los antepasados míticos y los
espíritus, en base a su propuesta de que nuestro mundo tangible está
estrechamente ligado con el mundo espiritual. Ngünechen es su Dios, omnipotente
y superior, al igual que el Dios de la iglesia Cristiana, pero a diferencia de
la última, también se respeta a sus precursores Pillanes y Wangulén, a los
espíritus de la naturaleza llamados Ngen. La cosmovisión mapuche y el concepto
de salud están estrechamente relacionados. Los mapuches entienden la correspondencia entre
salud - enfermedad como un equilibrio a nivel del universo, por lo tanto para
ellos la enfermedad aparecería cuando hay un desequilibrio en el universo,
siendo así los pullu (espíritus) en los
cuales creen, los que entreguen el newen (fuerza) para la sanación.
Actualmente,
la cultura mapuche ha sido influenciada por la iglesia Cristiana, profesándose
esta dentro de sus cultos, pero ellos plantean otra teoría del origen de la
Tierra; dicen que, antes de poblar la tierra, los espíritus miraban desde
arriba y veían todo desierto, hasta que les fue permitido enriquecerla con
innumerables formas distintas, hechas con el material de las nubes; luego
bajaron los hombres del cielo, conociendo el lenguaje de la naturaleza, y
trajeron el idioma mapuche, que es el mismo que se habla en el cielo. Los
espíritus les prometieron que los harían regresar en el futuro.
El
Chonchón y Kalku son sólo algunos de sus personajes mitológicos. En cuanto a
las figuras religiosas más importantes, encontramos al Ngenpin, a la Machi y al
Lonco, quienes se encargan de los Guillatún (rituales de adoración y diversión)
y el Machitún (ceremonias de sanación y augurio).
Una
de las características de su cultura, es la práctica de sacrificios humanos, ya
sea para calmar desastres de la Madre Naturaleza (como ofrenda) o guerras, o
para acabar con el padecimiento de una persona.
De
acuerdo a los Mapuche, la vida humana debe estar en armonía; cuando esta se
desbalanza, se presenta una enfermedad. Las enfermedades (kutran) se dividen en
dos tipos: enfermedades Mapuche y enfermedades Winka. Al mismo tiempo, las
Kutran Mapuche se dividen en re kutran (causadas por la naturaleza), wenu
kutran (causada por influencias mágicas)
y wedu kutran (provocada por espíritus).
Dado
que las enfermedades Mapuche son provocadas por fenómenos y fuerzas claramente
explicables e identificables, estas deben ser tratados en acuerdo con el
sistema médico
Mapuche.
Las enfermedades winka, por su parte pertenecen al mundo occidental, y deben
ser tratadas a la manera occidental.De acuerdo a la causa de la enfermedad, los
Mapuche decidensi el tratamiento debe ser hecho por una machio por un doctor.
Citarella plantea que la mayoría de los Mapuche considera las enfermedades como
Mapuche Kutran, pero cuando se presentan síntomas biológicos (tales como virus
o infecciones bacteriales), los Mapuche deciden acudir al doctor, ya que ese
tipo de enfermedades son clasificadas como enfermedades winka.
En
cuanto a la educación académica de los Mapuches, esta e encuentra fuertemente
afectada por asuntos territoriales (difícil acceso a establecimientos
escolares, por la falta de caminos rurales en su principal territorio) y por la
discriminación de algunos recintos para recibir a las personas de esta cultura.
Además, los Mapuches exigen que se respeten sus creencias y sean impartidas
también en el sistema educacional al que asisten sus hijos, pero esto no ocurre
en cualquier escuela, por lo que se ve limitado el rango de posibilidades.
Proceso Vida
y Muerte
Los mapuches tenían una concepción de la vida como una dimensión
sagrada, tanto la alegría como el sufrimiento haciendo que cada acto de
existencia fuera espiritual. Le atribuían gran valor a la auto-estima, ya que
la condición de mapuche era asumida con gran orgullo y se rendía la vida si era
necesario en defensa de los valores y los principios culturales.
Creían además
que la vida se prolongaba más allá de la muerte. Se convertía en un viaje que
emprende el alma del difunto hacia otra vida, ascendiendo desde la
plataforma terrestre hasta una cósmica de transición en la que se mantiene
hasta su funeral. Además se prolongaba en un doble exacto del cuerpo, que
seguía existiendo después de la muerte y de la descomposición del cuerpo, manteniendo
las características dadas por el linaje al que perteneció en vida. Podía
hacerse invisible e intangible a voluntad, pero requería de las mismas
necesidades y experimentaba los mismos sentimientos y deseos que los
vivos. Es por ello que para atender a sus necesidades, se depositaban
junto al cuerpo de los hombres, comida, utensilios de uso cotidiano, incluso se
les colocaban caballos muertos para que se transportaran en ellos. Si se
trataba de una mujer, se le depositaban sus mejores vestidos, comida, bebida y
todos sus instrumentos de tejido.
Los
caciques por lo general eran enterrados en cerros y seguía rigiendo los dobles
o almas de los que gobernó en vida, el resto de los mapuches eran enterrados en
las faldas de estos. Otras formas de entierro eran en troncos ahuecados, en
cistas de piedra y en urnas funerarias de cerámica.
Los dobles o
espíritus conservaban la forma del cuerpo y los caracteres que tuvieron en
vida: el que fue alto o bajo, continuaba siéndolo o el que murió niño quedaba niño.
El espíritu o
doble nacía con el cuerpo, y durante la vida podía abandonarlo y volverlo a
ocupar a voluntad. Con la muerte se desprendía del cadáver y pasada por dos
fases distintas: la de am y la de pulli.
El am: es el
espíritu de los recién muertos que aún no se había alejado de los lugares y
personas que frecuentaba en vida. Se podía hacer presente a los vivos en forma
de animal o humana.
El pulli:
correspondía a la transformación del am que se aleja de los
hombres que se dirige a la región de los espíritus, a medida que su
recuerdo se va desapareciendo.
Lineamientos
inclusivos del pueblo mapuche en el sistema de educación
La
ley indígena N° 19253 dice recoger en gran medida los planteamientos formulados
por las comunidades indígenas en el transcurrir del tiempo. A partir de esta
ley nace la CONADI (corporación nacional de desarrollo indígena), un organismo público encargado de promover,
coordinar y ejecutar, en su caso, la acción del Estado en favor del desarrollo
integral de las personas y comunidades indígenas. Los principales artículos mencionados
en esta ley y referidos al tema educacional establecen:
-El
establecimiento en el sistema educativo nacional de una unidad programática que
posibilite a los educandos acceder a un conocimiento adecuado de las culturas e
idiomas indígenas y que los capacite para valorarlas positivamente.
-La
Corporación, en las áreas de alta densidad indígena, desarrollará un sistema de
educación intercultural bilingüe a fin de preparar a los educandos indígenas
para desenvolverse en forma adecuada tanto en su sociedad de origen como en la
sociedad global.
Lineamientos inclusivos del pueblo de
Mapuche en el sistema de salud
En
la inclusión dentro de sistema de salud funciona como regulador al programa
Mapuche del Ministerio de salud. Es aplicado en las zonas con mayor
concentración de población indígena, principalmente en la región de la
Araucanía. Este organismo tiene como propósito principal mejorar la situación
de salud indígena, otorgando mayor acceso e información, y al mismo tiempo respetar
y proteger el sistema de salud autóctono.
Además
consta de tres componentes principales en los cuales se basan para alcanzar el
logro esperado:
- Equidad:
construcción de un sistema de salud que busca contribuir a disminuir las
brechas existentes en el acceso a la atención de salud oportuna y de calidad.
-
Enfoque Intercultural en Salud: orientado a la incorporación del enfoque
intercultural en las acciones de salud que realizan los profesionales y
técnicos en su relación con los sistemas culturales de salud de los pueblos
indígenas.
-Participación
Social Indígena: orientado a la participación de los pueblos indígenas en la
formulación y evaluación de los planes locales.
FUENTE:
servicio de salud de la araucanía, ministerio de salud http://ssan.redsalud.gob.cl/?page_id=346
Crítica
Reflexiva
Sin duda alguna, con el pasar de los tiempos ha sido
exponencial el crecimiento que ha tenido el sentimiento de representación con
las “ideologías” y prácticas de la cultura mapuche. Sin embargo, el proceso que
aquí se genera es sumamente interesante. A medida que se produce mayor
inclusión de sus conocimientos en lo “urbana y culturalmente público” (por
ejemplo y dado el caso, el sistema de salud), no se da el espacio necesario,
adecuado y justo para el mismo proceso. Es decir, por una parte encontramos un
mayor porcentaje de representación mapuche en nuestro entorno urbano, algunos
beneficios que otorga el Estado en relación a la educación y jornadas de
aplicación de prácticas ancestrales curativas mapuches, pero si analizamos más
a fondo estas mismas “oportunidades”, encontramos que son sumamente
restrictivos y, en ciertos casos, pueden asumirse prácticamente como una burla.
Esto, es puntualizable con el ejemplo de la Región de Valparaíso, la cual en un
intento de inclusión, partió otorgando una intervención médica mapuche anual,
para pasar posteriormente a dos intervenciones. O sea, encontramos que para las
entidades públicas es suficiente con dos jornadas anuales para seguir una
terapia “efectiva”. Más aún, en un intento con mejorar la situación y ante el
debate mismo generado, se dio el espacio para la implementación de un “Centro
Cultural” donde la población mapuche pudiera entregar sus prácticas, pero que
sin embargo, no se encuentra directamente relacionado con las carteras
ministeriales correspondientes.
Lo anterior, sumado al incipiente y tan mencionado
Conflicto Mapuche, demuestra un profundo desinterés y subestimación por lo que
significa este pueblo para la identidad chilena. Por lo mismo, observamos que a
medida que más personas mapuches son “incluidos” en los sistemas públicos,
estos van perdiendo profundamente su identidad, ya que deben ser sometidos a la
educación, salud y beneficios tradicionales del resto del Chile “colonizado”.
Para nosotros, es necesario que la inclusión que se
otorgue considere un sistema que sea elaborado desde el marco de la completo y
absoluto englobe de todo lo que considera la integración de una cultura en
otra. Más allá de ser puntualmente la cultura mapuche en cuestión, es necesario
el respeto por lo que se trae incorporado por la herencia cultural al momento
de adaptar un pueblo en otra “civilización”. Como futuros fonoaudiólogos,
recabamos en la importancia de las alternativas médicas y el espacio que se da
para las mismas, porque para que una rehabilitación sea eficiente, es necesario
que se considere un trabajo permanente y proyectado, analizando la evolución
física y emocional de los pacientes; esto dentro de un marco de una terapia
general.




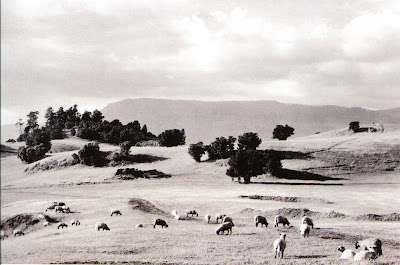


No hay comentarios:
Publicar un comentario